Alfabetización bilingüe en Chiapas: viejos problemas nuevos
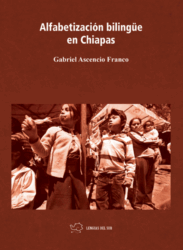
Fuente: portada del libro de Gabriel Ascencio Franco
Por: Fredy Jiménez*
Alfabetización bilingüe en Chiapas, es un libro recien publicado por el CIMSUR UNAM, escrito por Gabriel Ascencio Franco. Esta obra nos hace recordar el título Tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos, de Daniel Villafuerte, ya que, al igual que otros fenómenos de la frontera sur, la alfabetización sigue siendo un problema histórico y multidimensional.
Chiapas enfrenta un rezago educativo estructural que se agrava por la escasa integración de las lenguas indígenas en los procesos de enseñanza. La falta de reconocimiento y uso de estas lenguas en las escuelas ha profundizado las brechas educativas. Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), el analfabetismo en personas mayores de 15 años alcanza el 13.7% en Chiapas, casi tres veces el promedio nacional.
La situación es aún más alarmante en municipios indígenas como Sitalá (40.08%), Mitontic (36.63%) y Pantelhó (36.01%), donde aproximadamente una de cada tres personas no sabe leer ni escribir. Esta realidad contrasta fuertemente con la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, donde la tasa de analfabetismo es de solo 3.77%. En las zonas indígenas, sin embargo, supera el 25%. Sobre este contexto, el libro Alfabetización bilingüe en Chiapas, es una valiosa referencia para entender el problema desde una perspectiva bilingüe e intercultural.
El libro está dividido en tres capítulos. En el primero, el autor analiza las políticas de alfabetización y castellanización en el contexto del indigenismo mexicano (1940-1980). El segundo capítulo compara dos enfoques educativos: el modelo «sustractivo» y el «aditivo», revisando propuestas recientes (1980-2020) para una educación intercultural en Chiapas. En el tercero, explora la formación docente a través de tesis de la Universidad Pedagógica Nacional (1995-2022), destacando los retos en la enseñanza de la lectoescritura. Ascencio no solo diagnostica el problema, sino que también ofrece una crítica al modelo actual, que impone el español sin valorar las lenguas maternas del alumnado. Su mensaje es claro: sin un enfoque bilingüe genuino, los esfuerzos para reducir el analfabetismo están destinados al fracaso.
Alfabetización bilingüe y la castellanización
Nuestra intención en este texto es recuperar los planteamientos centrales del libro y los rasgos del sistema educativo indígena en México. Según el autor, este sistema ha seguido históricamente un enfoque asimilacionista, centrado más en la castellanización que en un verdadero bilingüismo. Aunque hoy se habla de modelos «interculturales», siguen existiendo fallas estructurales como la burocracia, la formación docente deficiente, la falta de materiales en lenguas originarias y una desconexión cultural que afecta el aprendizaje. Como resultado, muchos niños son alfabetizados en español —una lengua que no dominan— en lugar de su lengua materna, limitando de esta manera su desarrollo académico.
Gabriel Ascencio resalta la diferencia entre castellanizar y alfabetizar, un aspecto que a menudo se pasa por alto. La castellanización busca enseñar a entender y hablar español, la alfabetización implica aprender a leer y escribir en una lengua que ya se conoce. Sin embargo, en México, estos conceptos se han mezclado, manteniendo un modelo «sustractivo» (en el que el español reemplaza a las lenguas indígenas) en lugar de un modelo «aditivo» (que fomenta un bilingüismo equilibrado). Como señala Ascencio: «Castellanizar consiste en enseñar las habilidades audio-orales del español […] alfabetizar implica enseñar a leer y escribir una lengua que se conoce.»
Entre 1940 y 1980, la educación indígena ha enfrentado el dilema de si alfabetizar en español (una lengua que muchos no dominan) o en las lenguas maternas. Ascencio recupera las críticas de Gloria Ruiz, quien cuestionaba los métodos tradicionales que enseñaban a leer y escribir en español sin asegurarse de que los estudiantes primero comprendieran el idioma oralmente. Esto llevaba a que los niños repitieran palabras sin entenderlas.
La propuesta de Ruiz consistía en un método audiovisual para enseñar español oral en preescolar, que daba prioridad a la comunicación hablada antes que a la escrita. Su enfoque, basado en la psicolingüística, buscaba evitar la sobrecarga fonológica y respetar las lenguas indígenas. Sin embargo, reconocía un obstáculo importante: la diversidad lingüística de México (68 lenguas y 364 variantes) hacía casi imposible crear materiales adaptados a cada comunidad. Solo imagínen lo que eso significa en terminos de diseño pedagógico y didactico, eso sin contar el apoyo de la IA. Además, creo que aun no han reconoce los caracteres especiales, representando un desafío intelectual en sí mismo.
Por otro lado, el autor contrasta la postura de Aguirre Beltrán, quien defendía la existencia de recursos para enseñar en lenguas originarias, frente a la crítica de Ruiz, quien señalaba que estos materiales eran demasiado técnicos, poco prácticos y diseñados sin un verdadero conocimiento de las lenguas. Señala otro problema vigente, como la falta de docentes capacitados para enseñar a leer y escribir en ambas lenguas. Lo interesante aquí son las discusiónes acaloradas sobre el método de enseñanza que mantuvieron entre Aguirre, Horcasitas y Pozas, vale mucho la pena leerlos…
Educación intercultural bilingüe en Chiapas. Una paradoja persistente
El autor destaca una contradicción clave sobre la educación bilingüe y expone que, aunque en teoría se promueve el bilingüismo y la interculturalidad, en la práctica, el español sigue dominando las aulas, mientras que las lenguas indígenas quedan en segundo plano. Incluso en comunidades donde se hablan principalmente el tsotsil y el tseltal, el español sigue siendo la lengua principal en clases, comedores y reuniones escolares. Esta desconexión entre lo que se dice y lo que realmente ocurre es el foco del análisis del autor.
Otro problema que identifica es la formación de los docentes. Donde muchos maestros bilingües comienzan a enseñar con solo estudios de bachillerato, y aunque más tarde cursan licenciaturas en educación indígena, su dominio de las lenguas originarias y del español suele ser desigual. La situación empeora cuando se asignan maestros a comunidades donde no hablan la lengua local, lo que convierte las clases en lecciones de español básico. Según el autor, el resultado es un «bilingüismo» que, en realidad, debilita cada vez más las lenguas indígenas.
Lo anterior pone en evidencia que los niños, al no dominar bien ninguna lengua, tienen un bajo rendimiento escolar. A largo plazo, abona a la pérdida de las lenguas originarias. Como señala Rebeca Barriga, citada por el autor, hablar de un verdadero bilingüismo en estas condiciones es una «mistificación». En lugar de preservar las lenguas indígenas, la escuela se convierte en un factor más que contribuye a su desaparición.
Ante esta realidad, el autor propone que, en el nivel preescolar, se debería enseñar primero el español de forma oral y, luego, alfabetizar en primaria. Sin embargo, como señala Ascencio, esto requiere materiales didácticos adecuados, métodos especializados y maestros bien capacitados, recursos que aún son insuficientes.
Uno de los pasajes más reveladores son los testimonios de la comunidad de Frontera Corozal, en Chiapas, donde se observa un claro cambio lingüístico. Mientras que los adultos mantienen su lengua, muchos niños crecen aprendiendo español como primer idioma, y solo después aprenden el chol en su vida social. Esto plantea un dilema ¿debería la escuela centrarse en enseñar español por su utilidad práctica, o es posible diseñar un modelo que fortalezca ambas lenguas por igual?
También se expone, que a pesar del discurso oficial sobre interculturalidad, lo que prevalece es la improvisación, la falta de recursos y la desigualdad lingüística. La gran pregunta sigue sin respuesta ¿cómo lograr una educación bilingüe que, sin descuidar el español, preserve y valore realmente las lenguas indígenas como parte fundamental de la identidad de estos pueblos? Y a ti, querido lector, te dejo la siguiente pregunta: ¿crees que es posible un modelo educativo que equilibre realmente el español y las lenguas indígenas?
La enseñanza de la lectoescritura bilingüe. Un sistema en crisis
El autor nos muestra con claridad la crisis que enfrenta el sistema educativo bilingüe en Chiapas. A través de testimonios y datos concretos, describe una realidad marcada por tres grandes problemas: maestros mal pagados y mal preparados; políticas educativas desconectadas de la realidad; y un sistema que, irónicamente, está acelerando la pérdida de las lenguas indígenas que dice proteger.
Al respecto se recuperan varias historias de docentes que ilustran la gravedad de la situación. Por ejemplo, Alfonso López Gómez comenzó a enseñar a los 19 años como becario, ganando solo 853 pesos mensuales, apenas el 40% del salario mínimo; Maribel Sántiz Gómez cuenta cómo la asignaban a aulas sin conocer los planes de estudio; Juan Gómez López fue enviado a enseñar en una variante lingüística que no dominaba, y Cecilia Gómez Martínez, una maestra chol, relata la humillación de depender de niños traductores en comunidades tsotsiles.
La situación se complica aún más con la rotación constante de maestros. Cada ciclo escolar, se les reasigna a comunidades con lenguas diferentes, obligándolos a improvisar con alumnos que no entienden. Mientras tanto, las autoridades parecen más preocupadas por la «imagen étnica» y floklorizado del profesorado que por su verdadera preparación.
Los salarios son otro factor que debilita el sistema. Las becas de 900 pesos mensuales (30 pesos diarios en 2019) contrastan con los 5,000 pesos que gana un maestro con plaza, aunque ambos siguen siendo insuficientes. Además, los contratos temporales, los pagos atrasados y la falta de prestaciones médicas agravan aún más la situación.
Lo más doloroso es el círculo vicioso que revela el autor, donde la gran mayoría de los maestros indígenas repiten el mismo modelo de alfabetización en español que ellos mismos vivieron cuando eran niños. De 431 trabajos académicos analizados por Ascencio, solo 4 trataban sobre cómo enseñar a leer y escribir en lenguas indígenas. La ironía es cruel al registrar que muchos docentes ni siquiera dominan la escritura de su propia lengua materna, pero son enviados a enseñar en comunidades que hablan idiomas distintos.
Es claro que mientras no se rompan las prácticas burocráticas y se invierta realmente en la preparación de los docentes, seguiremos fallandole a los niños indígenas. La efectiva educación bilingüe debe valorar por igual la lengua materna y el español, dando herramientas para navegar en ambos mundos sin perder la identidad cultural.
El desafío pendiente. Lograr una educación bilingüe equilibrada
El autor concluye que el gran desafío sigue siendo cómo lograr una educación bilingüe que, sin abandonar el español, fortalezca las lenguas indígenas y evite su desplazamiento. Para lograrlo, propone políticas educativas más sólidas, una mayor inversión en la formación docente y un equilibrio entre lo ideal (alfabetización en lengua materna) y lo realista (mejorar la enseñanza oral del español).
La alfabetización en Chiapas sigue siendo un tema pendiente que requiere una reflexión profunda y una acción coherente para reducir la desigualdad educativa, fortalecer las lenguas indígenas y crear un sistema educativo realmente intercultural y bilingüe.
El libro Alfabetización bilingüe en Chiapas debería ser lectura obligatoria para todos los responsables de diseñar políticas educativas. No es solo un diagnóstico, sino también un mapa para saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas de la región. Como bien dice el autor, Gabriel Ascencio: «No se trata de salvar lenguas, sino de garantizar derechos.»
Por último, si tienen la oportunidad de hablar con algún maestro bilingüe, pregúntenle cuántas veces lo han asignado a comunidades donde no hablan la lengua local. Su respuesta les dará una idea de por qué Chiapas sigue enfrentando altos índices de analfabetismo.
El coraje de los maestros que siguen enseñando a pesar de todas las dificultades es admirable. Pero, al mismo tiempo, el sistema educativo está acelerando la pérdida de lenguas indígenas, mientras la indiferencia burocrática ante esta crisis cultural sigue prevaleciendo. La pregunta es: ¿es posible revertir esta situación? y ¿Cómo hacerlo?
Si te interesa conocer más sobre este tema y comprender mejor la realidad educativa de Chiapas, te invitamos a leer el libro de Gabriel Ascencio. Es una obra que no solo abre los ojos a la situación actual, sino que también invita a buscar soluciones congruentes para garantizar derechos… El libro está disponible para su descarga en: https://shre.ink/xSRo
**Unidad de Información de la Frontera Sur – CIMSUR UNAM
Referencia:
Ascencio Franco, Gabriel (2025) Alfabetización bilingüe en Chiapas, CIMSUR UNAM, Chiapas, México. https://shre.ink/xSRo
INEGI (2020) Censo de población y vivienda de 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.
Comité Estatal de Información Estadística y Geografía (2020) Información estadística estatal: panorama general de la situación educativa. CEIEG, Chiapas.








![Un nuevo [des]orden mundial No es el momento para debatir sobre el surgimiento y la continuidad de los Estados nacionales en los cinco continentes, sin embargo, su indiscutible existencia, los conflictos globales del pasado siglo y la polarización en bloques políticos llevaron al nacimiento de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial.](https://www.chiapasparalelo.com/wp-content/uploads/2022/06/sfvwgw-600x786.jpg)
No comments yet.