A propósito de un Coloquio
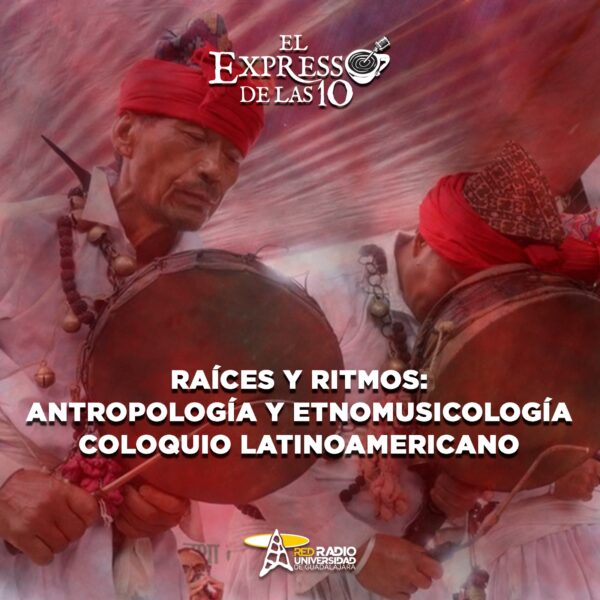
Coloquio Latinoamericano de Antropología y Etnomusicología convocado por el Dr. Etnomusicólogo Arturo Chamorro
Los pasados días 3 y 4 de este mes se celebró en la Librería Carlos Fuentes, situada en la planta baja de la impresionante Biblioteca Pública del Estado de Jalisco que está bajo la administración de la Universidad de Guadalajara, el Coloquio Latinoamericano de Antropología y Etnomusicología convocado por el Dr. Etnomusicólogo Arturo Chamorro, quien formó parte de un grupo de jóvenes etnomusicólogos becados por la Organización de Estados Americanos en los años de 1973-1975 para completar su formación profesional bajo la dirección del notable etnomusicólogo Terry Agerkop. Formaron parte de aquel grupo, además del Dr. Arturo Chamorro, los ahora Doctores Ronny Velázquez de El Salvador, José Jorge de Carvalho Neto de Brasil y los Maestros Israel Girón Martínez de El Salvador y Oscar Malo Flores de México, declarado “Hijo Predilecto de Aguascalientes” quien es autor del Himno a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Participó también en este Coloquio el Dr. Yuquio Agerkop Portugal hijo del finado Terry Agerkop en cuya Memoria convocó el Coloquio el Dr. Arturo Chamorro. Estuvieron también presentes en el Coloquio el Dr. Alejandro Iglesias Rossi, distinguido Etnomusicólogo de Argentina, la Maestra María Emilia Sosa Cacace de Argentina, la Lic. Gaudys Cristina Ramos Rauseo de Venezuela, la Dra. Rosa Gabriela Gómez y el Mtro. Eduardo Miguel Martínez Martínez integrante del Grupo Musical Parceiro que dirige el Dr. Arturo Chamorro. Al final del Coloquio, tres de aquellos jóvenes que integraron el grupo de becarios bajo la dirección de Terry Agerkop, ofrecieron un “palomazo” interpretando canciones que hace 50 años hicieron en Venezuela, en cuya Selva trabajaron. El público asistente al Foro Cultural de la Librería Carlos Fuentes testificó un hermoso recital de música latinoamericana interpretada por Arturo Chamorro, Israel Girón y Oscar Malo (excelente acordeón), acompañados del Mtro. Eduardo Martínez Martínez y jóvenes músicos tapatíos. Por mi parte, tuve el honor de abrir este Coloquio con una Conferencia acerca de la Selva Lacandona. Inicié llamando la atención a que la Carta General del estado de Chiapas que se hizo en tiempos del Gobernador Ángel Albino Corzo, lleva una anotación en la parte correspondiente a la Selva que dice: “Desierto Incognito poseído por los lacandones” y mencioné que en 1858 Antonio García Cubas hizo un ligero cambio a esa leyenda cambiando “desierto” por “Lugar”. En publicaciones actuales de esa Carta Geográfica se conserva el apelativo de “desierto”, es decir, se reproduce el mapa de 1856. La Selva de Chiapas-dije-es un inmenso manto verde que aún conserva más o menos un 30 o 35% de su original vegetación no obstante la tala que ha sufrido. Así mismo, celebré que se haya declarado a una parte de la Selva una zona Protegida de la Biósfera (Montes Azules) además de zona de protección de la flora y fauna a Metzabok. La depredación ha convertido a grandes áreas de la Selva Lacandona en lugares desolados que anteriormente eran hábitats desbordantes de sonidos y movimientos. Pero aún existen los tigrillos o el jaguar, poseedor de un equilibrio estético envidiable con su piel cubierta por las estrellas. A este prodigio de la naturaleza lo acompañan las aves acuáticas y las frugívoras con sus explosiones de color, sus pinceladas de luz, que transforman a la Selva en un inmenso recipiente de sonidos equilibrados, melódicos, voces de pájaros, que justo Arturo Chamorro estudia y explicará uno de estos días. Es difícil describir la emoción que produce el graznido del guío o el aletear del pavo real, o el vuelo acompasado de las guacamayas que cubren de rojo al firmamento con asomos de azul que le arrebatan al cielo el monopolio de su posesión. Aún las ranas arborícolas o el sapo que abraza a la hembra en el agua ofrecen su cuidadosa vigía ante la temible presencia de las serpientes, cilindros de colores de insólita rapidez. Todo este mundo, expresé en el Coloquio, es la Selva de Chiapas, de cuyas entrañas surgió la marimba como el símbolo de una Chiapanequidad tejida por el entramado entre naturaleza, cultura e historia. Aquí, en la Selva Chiapaneca, encontró su sonido la marimba que cruzó los mares del mundo en el vientre de los barcos esclavistas. En medio del dolor y el sufrimiento de los esclavos, la marimba sobrevivió para transformarse en música que congrega a la humanidad, invocando la fraternidad con la madera selvática del hormiguillo. La fragilidad de esa fraternidad fue cantada por gracia del compositor chiapaneco Alberto, “El Chamaco”, Domínguez en su inmortal “Humanidad” que en uno de sus versos dice: “Humanidad/ Yo de sangre te he visto teñir/Pobrecito del Mundo/Pobrecito de Mí/Si rodando los dos por el Mundo/Un encuentro nos diera el acaso/Solo un beso, tal vez un abrazo/Ta daré, nada más te daré”. Palabras que ahora que continúa el genocidio en Gaza vienen prontas a la memoria. Las primeras culturas habitantes de Chiapas pertenecían al ámbito Centroamericano y este era parte de lo que Paul Kirchhoff llamó Mesoamérica. Durante un prolongado lapso la arqueología sostuvo que los mayas antiguos al igual que sus herederos contemporáneos, habían sido practicantes de la tumba, roza y quema, rotando los campos de cultivo y de ahí el nombre de “la milpa que camina”. Si así hubiese sido, la Selva hubiera desaparecido porque los milenios de ocupación maya habrían sido suficientes para depredarla. El trabajo del arqueólogo Gordon Willy respondiendo a los sugerentes comentarios de su amigo Pedro Armillas, lograron demostrar la existencia de un sistema de cultivo capaz de sostener una productividad que permitió la continuidad de ciudades como Yaxchilan, Tikal, Piedras Negras, Palenque, Copan, gracias al terraceado de los campos de cultivo. Los primeros depredadores de la Selva fueron los castellanos que entraron a sangre y fuego, arrasando las aldeas y practicando un genocidio que casi llega al exterminio de los Lacandones. Por ello, recomendé en el Coloquio leer los libros de Jan de Vos, sobre todo, La Paz de Dios y del Rey y Oro Verde. También es cierto que hacia el siglo IX las grandes ciudades mayas fueron abandonadas mientras el grueso de los campesinos mayas siguió viviendo en la selva y son quienes recibieron el impacto de la guerra colonial del siglo XVI. En desigual batalla, la Selva se pobló de gritos de sufrimiento y de guerra al choque del acero con el carrizo, la pólvora y las flechas. La conciencia que los habitantes primigenios de la Selva tuvieron de lo que pasaba ha quedado registrada en el Chilam Balam de Chumayel: “No había alto conocimiento/No había sagrado lenguaje/No había divina enseñanza en los sustitutos de los dioses que llegaron aquí/Castrar al Sol/ Eso vinieron a hacer aquí los extranjeros”. Impresionante párrafo que deberían leer y asimilar aquellos que niegan que el colonialismo fue terrible y para los que dicen que “los europeos trajeron la civilización”. Lo cierto es que el período colonial significó daños severos a la Selva Lacandona y el genocidio de sus habitantes. Está documentado el asesinato de los últimos habitantes de Lacan-Tum por historiadores como el mencionado Jan de Vos. Grupos de historiadores y antropólogos como Ronald Night, Jan de Vos o James Nations sostienen que los actuales lacandones no son descendientes de los originarios habitantes de la Selva, sino que pertenecen a grupos de refugiados que vinieron desde Yucatán huyendo de la violencia colonial. Por su parte, la finada Gertrude Duby, Víctor Pereda y Robert Bruce opinan que los lacandones del Sur son sobrevivientes de la antigua ciudad de Yaxchilan, mientras que los grupos del norte serían sobrevivientes de quienes construyeron y vivieron en Palenque. Por su parte, los lacandones actuales se nombran así mismos los Hax Unic, “los verdaderos hombres”, los dueños históricos de la Selva. Se reconocen los trabajos de Alfred M. Tozzer como pioneros en el estudio de la organización social de los Lacandones. Lo cierto es que la Selva sigue estando en el centro de la historia de Chiapas como lo demostró el 1 de enero de 1994.
Bosques de Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, A 7 de julio, 2025









No comments yet.