La Medalla Rosario Castellanos a Natalio Hernández, una vida de resistencia y creatividad poética
Al caminar por Chiapas, a Natalio Hernández Xocoyotzin (Ixhuatlán de Madero, Veracruz, 1947) le ha llamado la atención que nuestro estado tenga tantas fronteras interiores: «Debe fluir», dice, mientras recuerda un poema que escribió hace varios años:
Deja que fluya la corriente del agua
Deja que fluya el canto del cenzontle
Deja que fluya el aleteo del colibrí
Deja que fluya in tlili in tlapali
–la tinta negra y roja–
Deja que fluya la luz en mi camino
Deja que fluya la amistad de un niño
En fin:
Deja que fluya el amor
en nuestro andar cotidiano
Conversamos en una cafetería en vísperas de que el Congreso del Estado de Chiapas le entregue la Medalla Rosario Castellanos.
Dice que nuestro estado debe fluir, que deben comunicarse San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Tapachula y todos los pueblos. No dividirse en ínsulas, sino crear una gran comunidad: “El gran reto de las hermanas y hermanos chiapanecos, mencionará posterioremente en su discurso al recibir la Medalla Rosario Castellanos, consiste en lograr que fluya el saber ancestral como una sabia que fortalece la identidad contemporánea de las cuatro regiones más importantes de Chiapas cimentadas en la ceiba, árbol sagrado del pueblo maya”.
Natalio Hernández nació en una familia náhuatl de la comunidad Lomas del Dorado, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en la Huasteca veracruzana, donde actualmente es mayornomo de la casa de la tradición.
Su madre, sin proponérselo, lo inició en el gusto por la poesía. “Ella fue mi maestra de literatura; decía oraciones que eran poemas a la tierra, a la humanidad. Decía, por ejemplo:
protégenos, somos tus hijos;
todos en el mundo, somos hermanos;
algunos son negros, otros son blancos,
otros son amarillos;
nosotros tenemos tu color de la tierra.
Somos hermanos, protégenos.
“Ahora me doy cuenta de que realmente tenía una oración de fraternidad. Eran poemas muy universales, porque esta idea del hombre, más allá de una lengua, de una cultura particular, de un color o de un origen distinto, es que somos habitantes de la casa grande, de la casa común, que es la madre tierra”, dice con voz apacible y ojos sonrientes.
Su padre también contribuyó a su educación paralela: “Él fue mi maestro de narrativa, porque nos educaba con cuentos y leyendas. Eran relatos que contenían moralejas sobre cómo comportarse, cómo conducirse en la vida. Por eso digo que he tenido dos caminos de formación: el camino escolar, que viene desde la primaria –no digo preescolar, porque no había en ese tiempo–, secundaria, la carrera de maestros, hasta llegar a tener el título de licenciado en educación. Este camino es el escolar; el otro es el de mi comunidad, el de la tradición oral”.
En su niñez sirvió como topil (ayudante) de ancianos en la Casa de la Flor o Casa de la Tradición en Lomas del Dorado, donde estudió hasta el tercer año de primaria. El cuarto grado lo cursó en Llano Enmedio, a donde debía caminar una hora cada mañana y otra de regreso por la tarde.
Desde entonces, quizá, le viene el gusto por caminar. Y ha sido caminante de la palabra, de la educación y de la vida.
El quinto y sexto grado de primaria los cursó en el internado de Colatlán, donde recibió formación en carpintería, herrería, talabartería, agricultura y clases en español: “El náhuatl se quedó en la casa. Uno no podía hablarlo en la escuela porque había represión física y psicológica. Nos decían que era una lengua que no servía, que había que aprender español. Todas las clases eran en español, y si alguien, por descuido o porque no sabía hablarlo, decía una palabra en náhuatl, era reprimido, castigado, hincado con piedras en las manos.
“Era una represión todavía muy fuerte, que en mi caso, y en muchos más, nos marcó porque entramos en un conflicto lingüístico que yo resolví hasta los 50 o 55 años. Mira, hay hermanos –te lo digo honestamente– que no lo superan. Se quedan en un nivel de bilingüismo incipiente o intermedio. No es un bilingüismo desarrollado. Hay casos excepcionales como el de Jacinto Arias, por ejemplo, pero la mayoría no transita al bilingüismo”.
Natalio es un conversador excepcional, que cuenta su vida como si leyera un poema. Recuerda que, al concluir la primaria, intentó ingresar a la Escuela Normal del Mexe, Hidalgo, pero se quedó a dos puntos de aprobar el examen.
Decidió trabajar y estudiar la secundaria. Para sobrevivir, “me volví mozo de una familia: limpiaba el jardín, regaba las plantas, iba al mercado”. En su tiempo libre asistía a la escuela.
Al concluir la secundaria, en 1963, fue contratado como maestro bilingüe. Estaba por cumplir 17 años. Era a inicios de los sesenta, y bastaba con esos estudios. En los cincuenta, el requisito para ser maestro era haber concluido la primaria. Años después cursó la carrera de profesor de educación primaria en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, fundado por la SEP.
Se dedicó al magisterio de tiempo completo: fue maestro de preescolar, de primaria, supervisor y subdirector de educación en la Secretaría de Educación.
Cinco lienzos
Después, por su formación y sus orígenes, fue invitado a colaborar en Culturas Populares, donde se relacionó con escritores e intelectuales. El primero que apareció en su lista de nuevos amigos fue Guillermo Bonfil Batalla, el autor del ya clásico México profundo, que refiere la riqueza cultural de nuestro país.
El siguiente fue Miguel León-Portilla, un hombre sabio y erudito, que extrajo de los códices La visión de los vencidos y la voz de los poetas del mundo azteca. En los encuentros en Milpa Alta, para dialogar con personajes y estudiosos de la cultura náhuatl, fortalecieron su amistad. Le dedicó su libro Cinco lienzos.
Él fue un maestro y una influencia decisiva en su formación intelectual. El otro fue Carlos Montemayor, un intelectual originario de Parral, Chihuahua, que se interesó por la cultura maya y náhuatl. Trabajó durante 20 años en la península de Yucatán, donde aprendió maya.
Con un ambiente de amigos escritores y poetas, Natalio Hernández escribió su primer libro, que reunió 80 poemas, titulado Collar de flores, publicado en 1985. Aunque escrito, como dice, “a machetazos”, ahí está la voz del poeta de la Huasteca veracruzana, y el juego constante, como los antiguos, con el número 20, que en conjunto suman esos 80 poemas fundacionales.
Después llegaron más poemas, ensayos, miradas a su formación, a su historia, al goce también de pertenecer a dos mundos e integrarlos con armonía a su vida:
“A partir del 2000 para acá, yo me regocijo de la diversidad y empiezo a romper fronteras culturales, fronteras lingüísticas y a disfrutar. La diversidad permite crear mundos, vivir mundos, habitar mundos, romper el esquema monolingüe y monocultural y empezar a entender el universo”.
–¿Sintió discriminación por ser indígena?
–Lo sentí, lo viví, lo viví. En Zacapoaxtla, Puebla, cuando empezamos a trabajar como maestros bilingües, a los perros les empezaron a decir “bilingües” para mofarse de nosotros. Muchos hermanos quedaron marcados para siempre por esa discriminación. El tiempo me ayudó a cicatrizar esas heridas sociales que son muy fuertes.
–¿Ha sido testigo de este proceso de reivindicación indígena?
–No he sido testigo, he sido protagonista. Yo he sido fundador de diversas organizaciones indígenas. La primera en 1973, de la cual fui el primer presidente. Tendría como 22 años. Nos planteamos tres objetivos: leer y escribir nuestra lengua, porque éramos maestros titulados pero no sabíamos leerla ni escribirla, éramos analfabetos en nuestra propia lengua. Conocíamos la gramática del español los adjetivos, los verbos, pero no las categorías gramaticales de nuestra lengua.
“También nos propusimos crear un pensamiento propio: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestro destino en la vida? Hoy, esas aspiraciones se han cumplido, y hay, afortunadamente, premios internacionales de literatura en lenguas indígenas”.
Creó, tiempo después, la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, también un Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas y otro de Escritores Indígenas. En su biblioteca de autoría personal hay una veintena de títulos, entre ensayos y libros de poemas. Los más destacados: Así habló el ahuehuete (1989), De la exclusión al diálogo intercultural con los pueblos indígenas (2009), De la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad (2020), Tilamatl(2023), Del indigenismo al humanismo (2024) y El nuevo amanecer de los mayas (2025).
Necesitamos caminar solos
Una tarde en la Ciudad de México, conversaban Javier López Sánchez y Eduardo Ramírez Aguilar sobre la riqueza cultural y las tareas pendientes con los pueblos originarios, cuando el actual rector de la Universidad Intercultural de Chiapas repitió los versos del poema “Necesitamos caminar solos”:
Algunas veces siento que los indios
esperamos la llegada de un hombre
que todo lo puede
que todo lo sabe,
que nos puede ayudar a resolver
todos nuestros problemas.
Sin embargo, ese hombre que todo lo puede
y que todo lo sabe
nunca llegará
porque vive en nosotros,
se encuentra en nosotros,
camina con nosotros;
aún duerme,
pero ya está despertando.
El entonces senador por Chiapas dijo que quería conocer al autor del poema. Fue así como, tiempo después, Natalio Hernández y el político comiteco compartieron una taza de café. Ahora son amigos.
El poeta náhuatl, quien ha vivido por varias temporadas en nuestro estado, ha recibido varios reconocimientos por su creatividad en la poesía y su lucha por la reinvidicación de los derechos de los pueblos originarios.
La Medalla Rosario Castellanos, lo dirá en la ceremonia de entrega del galardón, es un reconocimiento lo compromete a seguir contribuyendo en el desarrollo y florecimiento de las lenguas y culturas de los pueblos originarios de nuestra nación: “Simboliza para mí, el cierre de una larga caminata de 50 años por los pueblos indígenas y varios municipios del estado de Chiapas”.








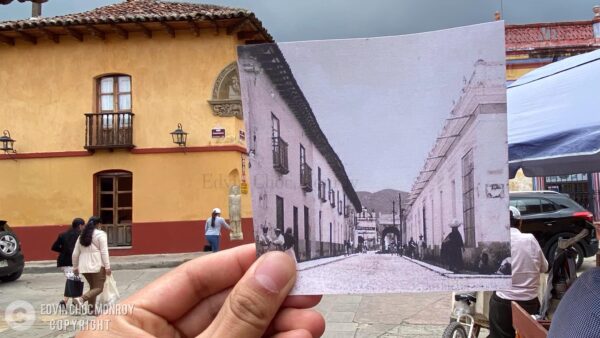
No comments yet.