¿Para qué sirven los hombres?, 2
Casa de citas/ 760
¿Para qué sirven los hombres?
(Segunda de dos partes)
Héctor Cortés Mandujano
Dice Michel Houllebecq, en Las partículas elementales, sobre Michel Djerzinski, el científico protagonista (p. 64): “En el fondo, se preguntaba Michel observando los movimientos del sol sobre las cortinas, ¿para qué servían los hombres? Puede que en épocas anteriores, cuando había muchos osos, la virilidad desempeñara un papel específico e insustituible; pero hacía siglos que los hombres, evidentemente, ya no servían para casi nada”.
Bruno encuentra la posibilidad de ser feliz con Christiane, con quien practica tríos y orgías. En una encerrona, mientras ella le hace la felatio y es penetrada sucesivamente por desconocidos, sufre un accidente óseo que la deja inválida. Luego se suicida. Bruno es internado en un hospital psiquiátrico. Michel sigue embebido en su trabajo y piensa en sus colegas (p. 88): “¿Qué habría hecho Heisenberg? ¿Qué habría hecho Niels Bohr? Distanciarse, reflexionar; pasear por el campo, escuchar música. Lo nuevo nunca surgía por simple interpolación de lo antiguo”.
Se encuentra de nuevo con Annabelle, después de tanto. Ella está decepcionada de los hombres, le confiesa (p. 91): “Los hombres no hacen el amor porque estén enamorados, sino porque están excitados; me hicieron falta años para comprender un hecho tan obvio y tan simple. [ …] Hasta la sexualidad terminó asqueándome”.
Bruno sale del hospital y, junto con Michel, asisten a la muerte de su madre. Alcanzan a verla en agonía. Uno la detesta y al otro le es indiferente. Uno vuelva al hospital y el otro a sus investigaciones. A Annabelle le da cáncer y se suicida (toma barbitúricos, le da un coma, muere). El pensamiento sobre la vida y la muerte no es complaciente (p. 112): “Algunos seres viven hasta los setenta o incluso los ochenta años pensando que siempre hay algo nuevo, que la aventura está, como suele decirse, a la vuelta de la esquina; prácticamente hay que matarlos o por lo menos reducirlos a un estado de invalidez muy avanzado para que entren en razón”.
Michel perfeccionó el código genético de las vacas (se reproducen más fácilmente y dan más leche). El autor comienza a hablar de sus investigaciones, de sus publicaciones (p. 117). “Topología de la meiosis, su primera publicación, apareció en el 2002 y tuvo una repercusión considerable (cualquier especie sexuada era necesariamente mortal); Tres conjeturas de topología en los espacios de Hilbert, que apareció en el 2004, causó sorpresa”.
El autor habla en nombre de la humanidad (p. 118): “Djerzinski modificó profundamente nuestra concepción del tiempo; pero su mayor mérito, según Hubczejak, es haber establecido los elementos de una nueva filosofía del espacio”.
Se habla de su muerte (p. 119): “El 27 de marzo del 2009, al caer la tarde, fue a la oficina de correos de Galway. Envió un ejemplar de sus trabajos a la Academia de Ciencias de París y otro a la revista Nature, en Gran Bretaña. Sobre lo que ocurrió después, no hay ninguna certeza. El hecho de que encontraran su coche junto a Aughrus Point reforzó la hipótesis del suicidio”. Nunca encontraron su cuerpo.
Con su muerte, la vida sigue (p. 120): “La publicación en junio del 2009, en una separata de la revista Nature, de las ochenta páginas que sintetizaban los últimos trabajos de Djerzinski, con el título Prolegómenos a la duplicación perfecta, provocó de inmediato una gran onda de choque en la comunidad científica. […] Las consecuencias prácticas, por supuesto, eran vertiginosas: cualquier código genético, no importa su complejidad, podía reescribirse en forma estándar, estructuralmente estable, inaccesible a las perturbaciones y a las mutaciones. Cualquier célula podía estar dotada de una capacidad infinita de duplicaciones sucesivas. Cualquier especie animal, por evolucionada que estuviese, podía transformarse en una especie emparentada, reproducible mediante clonación, e inmortal”.
Con lo anterior, parece que esta novela biográfica-histórica comienza a separarse de la realidad (p. 121): “Frédéric Hubczejak […] fue el primero, y durante años el único, que defendió esta propuesta radical derivada de los trabajos de Djerzinski: la humanidad debía dar nacimiento a una nueva especie, asexuada e inmortal, que habría superado la individualidad, la separación y el devenir”. ¿Eso está pasando ahora? No. Al menos no masivamente.
Y sigue (p. 123). “La creación del primer ser, el primer representante de una nueva especie inteligente creada por el hombre ‘a su imagen y semejanza’, tuvo lugar el 27 de marzo del 2029, justo veinte años después de la desaparición de Michel Djerzinski. […] Ahora que sus últimos representantes están a punto de desaparecer, nos parece legítimo rendirle este último homenaje a la humanidad; un homenaje que también terminará por borrarse y perderse en las arenas del tiempo; sin embargo, es necesario que este homenaje tenga lugar, al menos una vez. Este libro está dedicado al hombre”.
El libro se escribe, se supone, cincuenta años después de la creación del primer ser. Y lo que parecía otra cosa se vuelve novela. Una novela que vale la pena leer.
***
Muerte súbita (Anagrama, 2013), de Álvaro Enrigue, alude en su título a un término usado en el tenis. La novela, en un primer momento, en sus páginas iniciales, sorprende porque no se entiende de qué va el argumento. Pero Enrigue es un gran narrador y yo, por lo menos, decidí leer los pequeños capítulos sobre la conquista de México, sobre España y varios personajes de allá, y la partida entre un pintor y un poeta (sabremos después que son Caravaggio y Quevedo), sin pedir más que la buena escritura de alguien que conoce muy bien el idioma (p. 70): “Cada segundo nacen en México 4.787 personas y mueren 1.639, lo cual quiere decir que la población se incrementa en una tasa bruta de 2.448 mexicanos por segundo. Una pesadilla”.
Uno de los personajes se supone que (p. 100) “había aprendido que no hay que preocuparse por el destino porque tiene un solo derrotero y es el fracaso: nunca nada es suficiente para nadie”.
El libro habla de diversos temas; uno es el sexo, otro es la mitología (pp. 192-193): “En las representaciones clásicas del mito, asociado con el paso de la adolescencia en la antigua Grecia, Céfiro, dios del viento, se eleva con Jacinto para evitarle el infierno. Los especialistas llaman a la postura en que se elevan ‘coito intercurural’ –es decir, un tipo de coito en el que no hay penetración y el orgasmo se produce friccionando los sexos en los muslos de ambos actores”.
No me preocupé por no entender la novela y cuando llegué a la página 200 me pareció interesante que Enrigue confesara: “No sé, mientras lo escribo, sobre qué es este libro. Qué cuenta. No es exactamente sobre un partido de tenis. Tampoco es un libro sobre la lenta y misteriosa integración de América a lo que llamamos con desorientación obscena ‘el mundo occidental’ ”.
Dice en la página 202: “No sé de qué se trata este libro. Sé que lo escribí muy enojado porque los malos siempre ganan”. Me gusta, me gustó.
Contactos: hectorcortesm@gmail.com







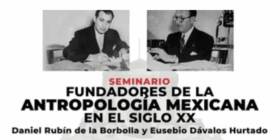


No comments yet.