Comprender a Picasso
Casa de citas/ 764
Comprender a Picasso
Héctor Cortés Mandujano
Leo La historia de mi hijo (Altaya, 1990), novela de la sudafricana Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura 1991, traducida por Víctor Pozanco.
Me gusta la prosa de Nadine, porque es eficaz, sin florituras ni adornos. Sus historias también son contadas sin aspavientos, aunque hayan en ellas asesinatos y otras situaciones que, eventualmente, le hacen a muchos poner signos admirativos.
El título llama la atención (Historia de mi hijo sugiere que será contada por un padre, una madre) porque, aunque hay intercalados un narrador en tercera persona y uno en primera, éste corresponde exactamente a Will, el hijo, quien en realidad cuenta la historia de sus padres (Sonny y Aila) y su hermana Baby (tangencialmente, por supuesto, cuenta la suya), mulatos en un país donde se desprecia a los negros y el poder está sustentado en la supremacía blanca.
La novela comienza cuando, en un cine, Will encuentra a su padre con Hannah, su amante blanca. Sonny era un maestro a quien por su conocimiento lingüístico y su posición intermedia –no es blanco ni negro– se le convence para que se vuelva orador en favor de los oprimidos. Eso lo hace caer en la cárcel y recalarse en su posición política de desafío al régimen. En la cárcel es visitado por la blanca y politizada Hannah, con quien sostiene un amorío pasional contra viento y marea, hasta que ella acepta un cargo que la hace irse del país.
La hija también se politiza, lo mismo que, en un giro sorpresivo, la madre. Las dos tienen que irse, y el padre y el hijo deben vivir juntos y resolver la problemática relación entre ellos (a Will le parece abominable el doble discurso amoroso de Sonny) y con los otros (los blancos queman su casa, por ejemplo, para obligarlos a irse). Valga la sinopsis como invitación a leerla. A mí me gustó.
Dice el narrador (Will se llama así, en homenaje a Shakespeare) sobre los valores que pueden adquirirse leyendo (p. 20): “La comprensión de Shakespeare lleva aparejada una cierta liberación de la credulidad que le convierte a uno en la presa ideal del gran tendero que gobierna el mundo aprovechándose de tus ilusiones”.
Sonny ve el rostro de Hannah y siente que la ve completamente; comprende por qué (p. 124), “en las reproducciones de cuadros que tanto lo desconcertaban en la época de su autodidactismo, Picasso representaba frontalmente todas las características de una mujer: la cabeza, los pechos, los ojos, la vagina, la nariz, las nalgas, la boca, como si todo estuviese siempre presente incluso ante una fugaz mirada”.
La narradora propone una diferencia entre hacer el amor y coger, joder. Sonny y Hannah no tienen tiempo, uno de los dos debe irse ya (p. 215): “Hicieron el amor de prisa y corriendo (no, la jodió, que era todo lo que podía dar de sí)”.
Aunque Will critica a su padre, porque sabe que se acuesta con su madre y también con su amante, no se exenta de la crítica (p. 298) “…soy un hombre. Me echo encima de las mujeres igual que hace mi padre”.
***
Quedé deslumbrado con El orden del Aleph (Editorial Candaya, 2021), de Gustavo Faverón Patriau, que es, lo dicen las palabras preliminares, una (p. 19) “inmersión total en ‘El Aleph’”, de Jorge Luis Borges.
Después de S/Z, de Roland Barthes, que analiza línea por línea un cuento de Balzac, no había leído otro texto ensayístico tan meticuloso como este de Faverón. He leído varias veces “El Aleph”, pero este ensayista y novelista lo debe haber leído muchísimas más y fue extrayendo de sus lecturas un cúmulo de información que lo llevó a este proteico volumen de 331 páginas que parten del cuento de Borges, pero se mueven hacia la religión, el arte en general, la literatura por supuesto, el psicoanálisis, Hitler, el nazismo, y todo lo que arroje luz a cada palabra pensada y escrita por aquel argentino genial.
Dice Gustavo Faverón (p. 60): “En Totem un Tabu, Freud observa que el primer gran logro de la humanidad, apenas salida de la horda primordial, es la fe en que el pensamiento es capaz no solo de comprender al universo sino de engendrarlo; primero, para entender fenómenos como la muerte; después, para inventar la noción de ‘espíritu’; posteriormente, para, a partir de ella, formular las primeras grandes teorías de la realidad, que son las animistas”.
Escribe más adelante (p. 68): “Oppenheimer sostenía que, mediado el siglo veinte, era no solo inconducente sino imposible conseguir que el lenguaje de la ciencia fuera comprensible para la gente común extraña a ella, y que tender el puente entre el lenguaje laico y el científico era un ejercicio fatuo: la humanidad estaba condenada a vivir en el divorcio de las lenguas, en la incomprensión “.
Borges sostuvo, y tenía libros puntuales que sostenían su idea, a la par que su propia inteligencia (p. 184), “que el rasgo que diferencia al ser humano del animal es que, mientras el animal solo existe en el espacio, el ser humano existe, además, en el tiempo. ‘Steiner lo enseña’, dice Borges; ‘Schopenhauer lo postula continuamente’; Mauthner ‘lo propone con ironía’ […]. Borges mismo lo resume en una frase que sus lectores reconocerán de inmediato: ‘los animales están en la pura actualidad o eternidad y fuera del tiempo”.
¿Por qué este cuento, “El Aleph” generó la necesidad de un ensayo tan prolijo? La respuesta quizá sea este largo párrafo que cito de Faverón Patriau (p. 225): “En la docena de páginas que forman el cuento, la narración pasa del drama romántico a la comedia bufa, regresa al drama, ingresa en lo fantástico y también en lo místico, se transforma en una máquina autocrítica sobre el lenguaje narrativo, retorna a la comedia solo para virar melancólicamente de vuelta al drama, y, a pesar de esa permanente derivación y esa metamorfosis, que roza con el pastiche, su giro más inesperado sobreviene al final, cuando aparece la ‘Postdata del primero de marzo de 1943’, en la que ‘Borges’ intenta, primero, negar la existencia del Aleph, después postular que sí existió, pero que era un falso Aleph, después sostener que hay o hubo en otra parte un Aleph verdadero (o muchos), antes de enterrarse de nuevo en la melancolía y deslizar la idea de que quizás el Aleph de la calle Garay era real pero que ahora el narrador lo está olvidando, como está olvidando el rostro de Beatriz”.
El cuento magistral de Borges dio pie a este libro magnífico, que es una delicia leer.
Contactos: hectorcortesm@gmail.com






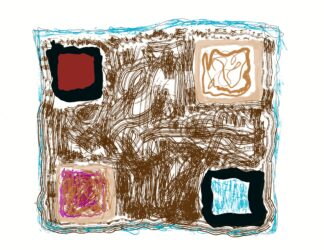



No comments yet.