¿Juárez o Carranza?
Casa de citas/ 767
¿Juárez o Carranza?
Héctor Cortés Mandujano
El método científico. Galileo. La naturaleza se escribe con fórmulas (RBA Coleccionables, 2023), de Roger Corcho Orrit, recorre la vida y la obra de este personaje universal.
Escribió Galileo (p. 8): “La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres con que está escrito. Está escrito en lengua matemática”.
Dice Corcho Orrit (p. 9): “Galileo tuvo el gran privilegio de contemplar por vez primera los satélites de Júpiter, las manchas del Sol o las montañas de la Luna, y tales descubrimientos los dio a conocer en libros como El mensajero sideral, uno de los grandes éxitos de venta de la época –aunque hay que tener en cuenta que las tiradas de cada edición eran de quinientos ejemplares– y que está considerado como el libro más influyente del siglo XVII”.
A Galileo, en 1633, la Inquisición le hizo retractarse de dos ideas que luego serían nodales e irrefutables: que el Sol se encontraba en el centro del universo y que la Tierra giraba a su alrededor. Pero la iglesia (p. 119) “basaba sus certezas en el libro sagrado, no en el libro de la naturaleza”, como Galileo. Después de que la Inquisición le hizo negar lo evidente (p. 139), “Todas sus obras fueron inscritas en el índice de Libro Prohibidos” y le dieron, como gracia por su “avanzada edad”, 68 años (p. 140), “arresto domiciliario a perpetuidad”.
Galileo falleció (p. 143) “el 8 de enero de 1642, el mismo año en que nació Isaac Newton”.
***
Me regalaron en una librería Noticias biográficas de insurgentes apodados (FCE, 2020), de Elías Amador (1848-1917). Me imagino el enorme trabajo que hizo el autor para llegar a esta nómina de desconocidos, en su gran mayoría. Para ello revisó archivos, documentos, etcétera, que no necesariamente son ni eran tan sencillos de revisar.
Dice Elías Amador en la introducción (p. 6): “No es extraño […] que entre el crecido número de los que se lanzaron al campo de la guerra para darnos libertad hayan figurado hombres de costumbres inmorales, de criterio pervertido, de instintos salvajes y de inclinaciones malvadas”.
El libro está organizado por índice alfabético. Sobre el Bendito anota (p. 15): “D. Lucas Alamán dice que el bendito era un temible bandido”.
Por mucho tiempo a Chiapas le decían los de fuera Chapas, quién sabe por qué (aún hay muchos que lo siguen diciendo). Aquí se habla de un bandido que seguramente era de estas tierras, porque Elías Amador lo nombra como el “Chapaneco” (p. 29): “era bien conocido en aquel rumbo como muy audaz y temido por las maldades que cometía”.
Me llamó la atención que sobre la Corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, asentara (p. 38): “Esa mujer varonil”.
***
Leo Teoría del conocimiento (Editorial Losada, 1938), de J. Hessen. La teoría del conocimiento es una de las tantas ramas de la filosofía (p. 19): “la filosofía tiene dos caras: una cara mira a la religión y al arte; la otra a la ciencia”.
Se divide la filosofía, dice Hessen, en teoría de la ciencia y teoría de los valores. La teoría de la ciencia (p. 21) “se divide en formal y material. Llamamos a la primera lógica, a la última teoría del conocimiento”.
Así (p. 26), “En el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. […] El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. […] La función del sujeto consiste en aprehender el objeto, la del objeto en ser aprehensible y aprehendido por el sujeto”.
Platón, dice el autor (p. 53), “está profundamente penetrado de la idea de que los sentidos no pueden conducirnos nunca a un verdadero saber. Lo que les debemos […] no es un verdadero saber, sino una mera opinión. […] tiene que haber además del mundo sensible otro suprasensible, del cual saque nuestra conciencia cognoscente sus contenidos”.
No voy a resumir el contenido de este breve e intenso libro. Sí anotaré aún un par de cosas (p. 86): “El fenomenalismo […] es la teoría según la cual no conocemos las cosas como son en sí, sino como nos aparecen. Para el fenomenalismo hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Sólo podemos saber ‘que’ las cosas son, pero no ‘lo que’ son. El fenomenalismo coincide con el realismo en admitir cosas reales; pero coincide con el idealismo en limitar el conocimiento a la conciencia, al mundo de la apariencia, de lo cual resulta inmediatamente la incognoscibilidad de las cosas en sí”.
El conocimiento no termina con lo fenoménico (p. 181): “el conocimiento humano no se limita al mundo fenoménico, sino que avanza más allá, hasta la esfera metafísica, para llegar a una visión filosófica del universo”.
***
He leído no sé cuántas veces El llano en llamas (FCE, 1969), de Juan Rulfo. Lo vuelvo a hacer. Me digo que ya no debo citar algo de este librito portentoso, porque con seguridad ya lo cité antes. No me resisto a este fragmento de “El día del derrumbe” donde un campesino relata la llegada del gobernador a su comunidad, junto con, entre otros, alguien que hace un discurso y los sorprende desvelando un misterio (p. 155): “Habló de Juárez que nosotros teníamos levantado en la plaza y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez, pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquél. Siempre creíamos que podía ser Hidalgo o Morelos o Venustiano Carranza, porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, allí les hacíamos su función. Hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de don Benito Juárez”.
Contactos: hectorcortesm@gmail.com







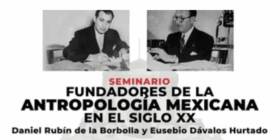


No comments yet.