En este oficio los errores salen caros
1 En este oficio los errores salen caros
En aquellos días, yo era el único que trabajaba en el negocio clandestino. O al menos eso parecía. El procedimiento era más o menos el mismo: alguien –un funcionario, algún profesor de la universidad- me citaba en su oficina. De un modo más bien discreto me dejaba aparecer un viernes al mediodía. Entonces yo preguntaba por “el asunto”, y el cerdo me tendía un engargolado. “Necesito que termines con él”, me suplicaba para cerrar el trato, “no más de un mes”. Yo veía las hojas y me lamentaba en silencio: “Dios mío, lo que imaginaba: una tesis de posgrado”.
Así era la vida de los correctores: una lectura siempre peor que la anterior. El fango de la verborrea, la desaparición de decenas de sujetos que habían tenido la mala fortuna de estar en el lugar equivocado. Había que limpiar los párrafos, hacer que tal o cual proyecto gubernamental no pareciera la zona de guerra que en realidad había sido. “Sigue así y llegará el día en que le pidas a Dios un accidente que te deje ciego”, me decía a mí mismo. Mi vida parecía irse por un sumidero, hasta aquella mañana en que una chica linda me abordó a la entrada de mi departamento.
—Te necesito— dijo.
Quise darle a entender que no tenía una puta idea de a qué se refería.
—Te he estado siguiendo durante semanas.
Su confesión me hizo soltar el Pequeño Larousse Ilustrado.
—He visto tus rabietas en el estanco de revistas, tus subrayados en los periódicos que lees en el parque, tus anotaciones en el libro de visitas de la biblioteca. Conozco tus caminatas cotidianas en busca de grafitis. Sé incluso qué duda te carcome en estos instantes: los casos especiales de concordancia.
—Pero, ¿por qué?
—Necesitaba estar segura. No podía darme el lujo de equivocarme y dar con un simple maestro de lectura y redacción. Tenía que encontrarte sin levantar sospechas. Y si trabajas para el gobierno, no puedes andar en cualquier esquina mencionando el apellido Cohen.
Sabía de lo que hablaba, chico, vaya que sí.
—El gobierno… carajo, no sabes cuántas veces me han confundido con un funcionario público de tanto que he ido al Palacio.
—El asunto se salió de control, Cohen. Te prometo que después de este trabajo sólo sobrevivirás como una leyenda urbana.
—¿Cómo supiste de mí?
—Estuve 5 años dando clase en la preparatoria. Para mí es pan comido reconocer una misma mano detrás de cuarenta escritos. Incluso, cuando provienen de seis secretarías distintas.
Quise aprovechar la situación.
—Garantízame dinero suficiente como para pensar en el retiro y estaré dispuesto a escuchar.
—Dalo por hecho.
Habló por 15 minutos. El problema podía resumirse de la siguiente manera: el presidente había invitado a representantes de las reales academias de toda Hispanoamérica a reunirse en la capital, a fin de que declararan a seis o siete estados del país como Patrimonios de la Lengua o algo por el estilo. Sería una reunión importante que haría olvidar al electorado aquel penoso incidente de campaña, en que el mandatario había dicho “transgiversar”. Así somos los ciudadanos—pensé—: podemos justificar el robo al erario, pero no que nuestros políticos ignoren cuándo utilizar un diacrítico. Durante la perorata cultivé ciertas sospechas de que, en realidad, el jefe máximo tenía aspiraciones en la UNESCO, adonde, como todo mundo sabe, no puedes llegar diciendo “gentes” sin que te apedreen. Por ello, para cuidar su imagen presente y futura, yo estaba obligado a rescribir el discurso que pronunciaría nuestro mandatario.
—Pensé que eso lo hacía el Estado Mayor.
—El asunto es más complejo de lo que parece; además el señor presidente no es ningún analfabeta, te recuerdo.
Hice señas de que no podía darlo por sentado.
—¿Has oído hablar de las redes de ortografía infantil?, ¿no? Pues ellos son el verdadero problema, Cohen. Ellos y su estúpida cruzada subversiva. Se han metido en todos lados, en periódicos, oficinas y facultades. Dan clase, sellan oficios, corrigen estilo. Desafortunadamente, también se han infiltrado en los círculos cercanos al presidente.
—No sé de qué hablas.
—¿Crees que los errores del periódico son involuntarios? ¿Un titular como “Dieciséis parejas legalizan ante la ley sus uniones” puede ser un descuido? ¿En qué mundo vives, Cohen? Estos tipos buscan la anarquía y saben que la única manera de lograrlo es a través de las palabras.
Algo dentro de mí confirmaba su hipótesis. Había encontrado patrones de incorrección gramatical en los diarios, pero todo lo había atribuido a una generación de disléxicos egresada de la escuela de periodismo.
—¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen?
—¿Quiénes más? Gente que soñó con ganarse la vida publicando novelas, pero terminó corrigiendo libros escolares. La historia de siempre. Centenas de chicos a los que no les vino bien que el presidente eliminara las clases de literatura en educación básica. El tipo de personas que se tatúa versos de Neruda o alguna cursilería de esas.
—Juventudes, digamos, románticas.
—Sólo para que te des una idea, hace una semana hubo una discusión fuerte en las redes porque dos líderes del movimiento querían exclusividad para llamarse “La Maga”. Ya te imaginarás.
—¿Y se supone que ellos son el enemigo público número uno? No me jodas.
—Si las redes boicotean la presentación presidencial el asunto va a ponerse feo—dijo—. Haz el trabajo. No hay nadie más en quién pueda yo confiar.
Me extendió un sobre manila.
—Todavía no he dicho que acepto.
Borró la hipócrita sonrisa que había dibujado. Dejó el paquete encima de la mesa y un minuto después, se había marchado de mi habitación.
Lo pensé poco: no era mal dinero ni tampoco una amenaza menor. Sin embargo, por puro desdén, quise hacer las cosas a mi manera.
.
2 El corrector acepta el trabajo*
Leí el texto completo. Tardé media hora. Un segundo después ya estaba arrepentido de haberlo leído. Y al segundo siguiente, ya estaba pensando en sacarme los ojos por haberlo leído.
—¿Y bien?
El presidente era un hombre de 45 ó 46 años, se diría que rudo, pero en realidad parecía bastante nervioso al momento escuchar mi dictamen.
—Creo que tiene solución— mentí.
Sonrió como lo había hecho 80 minutos antes cuando nos presentaron y quiso impresionarme con su biblioteca de diez mil volúmenes. “A ver si descubres cómo está ordenada”, había dicho con la misma actitud de un adolescente. Por cortesía, me quedé callado, aunque era bastante evidente que los alemanes, los austriacos y los argentinos compartían el mismo librero.
—Me parece que unos puntos y comas más—retomé la conversación—. La sintaxis, la conjugación de algunos verbos irregulares…
—…y los adjetivos y las citas equivocadas y el latín mal escrito y las oraciones subordinadas. No me quieras ver la cara de imbécil, Cohen. ¿Crees que no me doy cuenta de mis limitaciones?
—Bueno —no suelo combinar la cabronería con la lástima.
—Esto es mucho más que una corrección de estilo, Cohen. Tiene que ver con una reinvindicación personal, ¿lo captas?…
—…REIvin…
—Con vencer el maldito pasado.
—…dicación…
—Te contaré una historia. Sucedió hace como 22 años, quizás algo más. Estaba haciendo mis pininos en el equipo de campaña del senador Calleja. No lo vas a creer, pero en ese entonces, yo leía 3 ó 4 libros a la semana: biografías de generales, libros de historia, novelas políticas. Estaba en camino de ser la mano derecha del senador. Despedía confianza. La podías oler si estabas lo suficientemente cerca. Había otro asesor que me tenía envidia: Liborio Estrada. Un tipo inteligente, sin duda alguna, aunque demasiado obsesionado por hacer que los demás nos sintiéramos unos estúpidos. Él hacía los discursos, corregía los boletines y nos molestaba cada que tenía una oportunidad. “Una brocha así de obesa no es chistosa”, decía todo el tiempo y, bueno, nadie sabía a ciencia cierta a qué se refería. Un día, el senador me pidió la redacción de su discurso en tribuna. Había que fijar una postura, pero el senador no tenía muy claro si estaba a favor o en contra del aborto. Hice el texto. Jugué con algunos conceptos. Finalmente le mostré el borrador a Liborio, a fin de que hiciera las modificaciones necesarias. Me dijo que solamente iba a poner algunos sinónimos y, en efecto, frente a mí cambió unas veinte palabras. Imprimí el texto, fui con Calleja, mi cara relucía de satisfacción. Llegó su turno, habló. Fue un desastre, Cohen, un auténtico desastre. Había… había demasiadas rimas. No puedes rimar cuando hablas del aborto. Simplemente no puedes. Y lo que Calleja leía, sin apenas advertirlo, eran heptasílabos, alejandrinos, toda esa mierda que te enseñan en la carrera. Sufrí la humillación del senador, de Estrada, de mis compañeros. Era el fin: me abandoné al alcohol, caí en depresión, quemé mis libros. Por fortuna, algunos años después conseguí un padrino de los grandes. Y cuando digo de los grandes quiero decir lo bastante poderoso como para borrar el incidente de la memoria de todos. Pero el horror de redactar un texto, la inseguridad de saber si está bien escrito, eso se ha quedado, temo que para siempre.
La intimidad es algo que nunca esperas obtener de un presidente. Por ende, nunca sabes cómo reaccionar:
—Sabe usted contar historias, jum, me pregunto cómo es posible que escriba tan mal.
—¡Por supuesto que sé hablar, imbécil! ¡Cómo crees que llegué a la silla! Ése no es el problema Escribir es el problema. Puedes evitar la buena redacción por seis, siete años, puedes cometer errores privados, o errores pequeños, pero siempre llegará el día en que todo tu futuro dependa de tres cosas: sujeto, verbo y predicado.
—Y también está el asunto de los anarquistas.
—No mencioné el nombre de Liborio Estrada como una mera anécdota. Él las creó. Si las redes de ortografía infantil existen es porque Liborio quiere verme en el suelo otra vez.
Se levantó de su asiento.
—Una semana, Cohen.
Salió de la biblioteca. Estuve otra hora más a solas con sus diez mil volúmenes.
Lo que nunca podría decirle al presidente es que yo también había sido pisoteado por Liborio Estrada. Guardando las proporciones, creo haberlo padecido tanto como el mandatario: la humillación pública, el sabotaje, el chiste de la brocha, sabía exactamente de qué estaba hablando. Estrada había sido mi jefe hace muchos años en El Tiempo, un periódico donde hasta el traductor de Google lanzaba frases más congruentes que los reporteros. Ahí me dedicaba a corregir notas, editar pies de foto, inventar accidentes. Lo habitual. Y lo habitual era, supe después, que Liborio Estrada te hiciera una putada el día en que menos necesitabas la putada de alguien.
Volví a casa convencido de que era necesario rescatar el discurso presidencial. Admito que suena inverosímil. ¿Cómo pasé del desaire a la cooperación? Fácil: la única forma de ayudar a quien desprecias es que aparezca alguien que desprecies todavía más. Por otro lado, si bien el presidente era un imbécil, al menos no encabezaba a una horda de estúpidos enamorados de su propio vandalismo literario. Liborio, en cambio, era capaz de mandar todo a la mierda con tal de ver humillado a uno de sus enemigos. Es decir, pertenecía al mismo grupo de gente donde yo mismo me incluiría.
Trabajé por cinco horas y apenas pude superar las 600 palabras. Era difícil aventurarse en esa espesura. ¿Cuántas vidas necesitaría para lograr un discurso coherente, convincente, claro? Salí al parque para pensarlo mejor. Caminé hasta donde un grupo de niños jugaba con unas acuarelas.
—Una brocha así de obesa no es chistosa—dijo alguien a mi lado.
No quise ver.
—Para tu sorpresa no traigo la hoja de descuentos por errores.
Cerré los puños y traté de respirar lo más pausadamente posible.
Era él. Tenía los labios azules a causa de una paleta que se metía a la boca con regularidad.
—En cambio sí traigo una oferta que difícilmente podrás rechazar.
Tiró la paleta en el bote de basura.
Habló.
Tenía razón.
3 El corrector decide colaborar con Liborio Estrada en perjuicio del presidente**
Era un momento histórico. El patio del antiguo colegio de San Julián se encontraba a reventar entre académicos de toda Hispanoamérica, reporteros e invitados especiales. Había, además, una tensión en el aire que sólo podíamos percibir tres personas: la asistente que me había contactado, el presidente y yo. Entre nosotros se extendía un río de catedráticos gordos y reporteros con prisa. Yo, desde la tarima, fingía ser un miembro del Estado Mayor, mientras que a unos metros el mandatario saludaba a los académicos de las primeras filas.
Hacía un par de horas que el presidente y yo habíamos coincidido en la habitación azul. En un acto sin protocolos, le había entregado el texto impreso. 40 cuartillas de redacción perfecta. La asistente personal había revisado cada hoja en silencio. Le dijo al mandatario que era simplemente magistral. “¿Nada de rimas?”“Nunca había visto tanta variedad de terminaciones, señor”, fue la respuesta. Y he de admitir que, de todas las cosas en las que me he metido, ese engargolado era lo más cerca que me he sentido de la literatura.
Un aplauso unánime me hizo advertir que el mandatario había subido al podio. Dio la bienvenida a todos los visitantes y sin más preámbulos comenzó a leer. ¿Han escuchado cómo suena sus escritos en la voz de un presidente? Debería hacerlo. Deberían hacerlo si están pensando en ser escritores: terminas asqueado de todas tus palabras.
Sin embargo, pensé, para los fines que me han traído hasta esta situación, la cosa marchaba como todos hubiéramos deseado. O eso parecía. Podía adivinarse cierto gozo en los gestos del mandatario que me hacía pensar que no la estaba pasando nada mal. Era como si lograra recuperar la autoestima con cada párrafo que dejaba atrás. Me resultaba conmovedor y al mismo tiempo vergonzante.
Fue el académico panameño –situado en el extremo izquierdo de la fila- el primero en poner rostro de confusión. Murmuró algo a su compañero ecuatoriano. Después fue el guatemalteco quien alzó los brazos como si protestara. El colombiano dijo: “¡Oiga!”, aunque el de al lado lo mandó a callar. El argentino se puso de pie. El que había callado al colombiano produjo una suerte de chillido. Alguien se agitó, creo que el académico de Honduras. El de Chile pidió un doctor. El presidente seguía leyendo como si abajo no sucedieran cosas.
Los auténticos miembros del Estado Mayor bajaron a calmar los ánimos, aunque sabían que no era pertinente usar la prepotencia. Todos los académicos eran viejos, se mostraban afables y habían llegado al país con los gastos pagados. La asistente me miró. No tenía idea de qué sucedía: nada de malas pronunciaciones, ningún error gramatical, ningún juego engañoso de palabras. ¿Por qué estaba el discurso –y la carrera del presidente y la carrera de ella misma- yéndose por un barranco?
En las primeras filas las cosas iban de mal en peor. Todo el Estado Mayor presidencial intentaba calmar a treinta señores de edad. Y si has lidiado con un anciano en la fila del cajero automático, sabes lo que eso significa. Por supuesto que el zafarrancho fue creciendo: era el puto caos. Gritos de un lado, insultos del otro. Todos hablaban al mismo tiempo. Y nunca son suficientes las cámaras fotográficas ni las cámaras de televisión cuando el desastre está aconteciendo con lentitud. Y cuando ni siquiera puedes explicar por qué, pero sientes que todo se está viniendo abajo frente a tus ojos.
Había cosas más graves que atender y yo pasé a segundo término. Seguridad Nacional se olvidó de mí y, para ser honestos, era fácil confundirme con toda la gente que había asistido. Caminé con lentitud hacia la salida.
Fue Liborio quien me esperaba en un automóvil a las afueras del antiguo colegio. Había perdido toda su serenidad
—¿Cómo mierda lo hiciste? —dijo, su nerviosismo no lo dejaba conducir y tuvo que detenerse frente a un baldío—. Lo escuché todo. Era perfecto. Era emotivo. ¿En qué momento se volvió el puto apocalipsis?
—Literatura que le dicen—respondí mientras revisaba la guantera—. ¿Te ha sucedido alguna vez que lees un poema, un cuento o una novela y sientes que tú pudiste haber escrito esas palabras?
—Todo el tiempo.
Me tomó dos minutos encontrar una paleta, quitarle el empaque con cuidado y luego metérmela a la boca:
—Eso es exactamente lo que sucedió allá dentro.
Estrada seguía sin entender.
—Con la pequeña diferencia que en este caso los académicos sí estaban escuchando sus propias palabras. Es fácil saber cómo reaccionarás si tienes 60 años y has pasado 40 de esos años, de cubículo en cubículo. Puedes soportarlo todo, que te roben, que se acuesten con tu mujer, que el contable huya con tu dinero. Lo que no puedes soportar es que usen tus palabras y no las entrecomillen. Eso, Liborio, si te dedicas a la vida académica, no lo permites.
—Quieres decir que….
—Saqueé aquí y allá sus discursos de aceptación en sus propias academias. Los parodié, invertí los sentidos. Para el resto de los escuchas era una argumentación perfecta, pero no para el auditorio que verdaderamente importaba. Eso no lo pudo ver el presidente. Y bueno, ya ves los resultados.
Le dije que me bajara calles más adelante. Se detuvo y descendí del automóvil.
—Tu pago.
Me dio una maleta. La abrí para verificar su contenido. Arrancó.
Saqué aquella tesis de posgrado. La miré un largo rato. Tenía todavía mis correcciones a pluma. Liborio se la había robado a aquel chico. Ése que quiso acusarme de plagio y para asesorarse acudió con su maestro, quien evidentemente no lo ayudó. Pobre, aquel accidente que tuvo fue… bueno, fue terrible.
Tiré el empastado a un albañal.
*El texto fue publicado originalmente en el sitio web de la Revista Letras Libre y en el blog del autor Tediósfera.







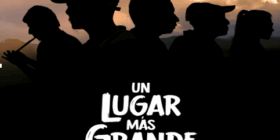

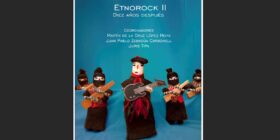
No comments yet.