Salvador Novo en el Chiapas de los sesentas
De Salvador Novo (1904-1974) sabemos todo o prácticamente todo, porque él se encargó de construir su propia biografía a través de ensayos, de sus memorias y, en especial, de su columna periodística que se constituyó en un confesionario público.
Desde muy joven, formó parte de la comitiva de las giras presidenciales, porque era un hábil amanuense de discursos oficiales. Aprovechó esas giras para escribir sobre las poblaciones que visitaba, con lo que revivió la crónica de viajes. Sus libros Return ticket(1928), Jalisco-Michoacán(1933), Continente vacío. Viaje a Sudamérica (1935) y Éste y otros viajes(1950) son producto de sus andares por el México posrevolucionario.
Ni la edad ni los achaques lo jubilaron. Visitó Chiapas cinco años antes de su muerte, en 1969, y en pleno calor del mes de abril, por eso tuvo la oportunidad de comer jocotes y de mirarlos en racimos en los árboles.
No sabemos, si llegó en avión o en automóvil, aunque es factible que se haya desplazado en carretera, porque en su escrito periodístico dice que “en poco más de dos días (de viaje), se asoma a la pequeña ciudad de Tuxtla Gutiérrez”.
A partir de ahí, de la capital y en medio del calor, emergió el Salvador Novo glotón, sibarita y tragón: probó tascalate, cochito, todos los tamales del muestrario chiapaneco (hasta de acelga), queso bola, dulces regionales y “el mejor chocolate del mundo, que es del Soconusco”.
Incansable, Novo no se detuvo. Ya no era capaz de recorrer 20 poblados en 12 días como lo había hecho en Michoacán, pero sí de ir a los miradores del Cañón del Sumidero, a través de “una mala carretera” y de recorrer las calles y las iglesias de San Cristóbal de Las Casas, porque, honesto, escribió, que en “Tuxtla no hay realmente mucho que ver”.
Lo novedoso de sus crónicas de viaje, dice Carlos Monsiváis en Salvador Novo, lo marginal en el centro, “es el refinamiento literario que convierte el desplazamiento físico en una aventura, y la aventura en un hecho literario singular” (2000: 104).
Aparte de que Novo sabe ver, sabe disfrutar. Sus crónicas de viaje son crónicas literarias, pero costumbristas; románticas, incluso. Creía en el buen salvaje, en los hombres ajenos a la civilización. Por eso escribió: “(Los indios) son sin duda más felices –desde luego, más saludables y vigorosos–, que si los hubiera hecho presa la nueva conquista de incorporarlos a ‘la civilización’”.
Monsiváis advierte esa dualidad en Novo. Su profunda modernidad pero también su inseparable arcaísmo: “Miré lo muros de la patria mía, cubiertos todo de graffiti obsceno, hubiese dicho” (2000: 108).
Marimba chiapaneca es, un texto que encontré en la Hemeroteca Fernando Castañón de la Unicach, una muestra de la personalidad y los gustos de Salvador Novo, el escritor agrio, dulce, irónico y profanador de sí mismo y del prójimo, que recorrió como pocos la república mexicana, desde los treinta hasta los setenta, cuando lo doblegaron los años y una larga enfermedad.
Marimba chiapaneca
(Artículo publicado en La Extra, el 6 de mayo de 1969, periódico tuxtleco que lo retomó de El Novedades).
Por Salvador Novo

Son muchas, contradictorias y dispersas las impresiones que un capitalino recibe cuando se resuelve viajar a Chiapas, y en poco más de dos días, se asoma a la pequeña ciudad de Tuxtla Gutiérrez, suda en ella la gota gorda, prueba un tascalate que no conocía sino de oídas o descripciones (el tascalate es un refresco manipulado con pinole de maíz tostado endulzado y teñido de rojo con el achiote que evoca los guisos yucatecos en que abunda), come cochito (que son costillas de cerdo en una salsa negruzca) y se surte del mejor chocolate del mundo, que es del Soconusco; y adquiere los famosos quesos de bola cuya dura corteza hay que perforar para extraerles un relleno cremoso y fuerte, agotado el cual, debe embutirse la corteza con una farcede picadillo condimentado para hornearla y finalmente comérsela.
El tragón puede también deleitarse con las muchas especies de pequeños tamales de la región, y averiguar que los hay de juacané o yerba santa (llamada momo en Tabasco, donde la emplean en una deliciosa sopa de pescado), o de chipilín, de cuchunuc, de elote (picte), de hoja, de bola, de acelga y de cambray, que son los más recomendados, y que han de comerse a mordidas alternas con una especie de ciruelas de hueso grande y redondo, llamados jocotes, ahora que es la época del jocote que se mira colgar en los racimos de los árboles. Hacen también el jocote en almíbar, y hay muchos otros dulces populares fuertes y en simplicidad, de los que se encuentran en otras partes de la siempre dulce república.
Como en Tuxtla no hay realmente mucho que ver, se apresuran a llevarle a uno a sitios más impresionantes. El primero e indispensable es el Cañón del Sumidero. Una mala carretera lo facilita; y desde tres miradores, puede uno asomarse al abismo más espeluznante: a una roca de mil 800 metros de profundidad, cortada a tajo, y a cuyo fondo se alcanza a ver la cinta quieta del Grijalva. A este precipicio prefirieron arrojarse los indios chiapanecas antes que dejarse conquistar por los españoles, según la leyenda. No hace tanto, el chofer de un camión de cervezas decidió emularlo y se arrojó con todo y vehículo por ahí donde aún falta el barandal que se llevó de corbata. Luego va uno a San Cristóbal de Las Casas, por imposible que le parezca, desde abajo, ir zigzagueando en torno de los montes altísimos que en minutos cambian la altura sobre el nivel del mar. El calor agobiante perdura hasta Chiapa de Corzo, donde uno se detiene a admirar la fuente mudéjar construida según los azulejos que narran su historia, en 1554, el año en que don Francisco Cervantes de Salazar andaba describiendo a la ciudad de México. Y visita uno brevemente la iglesia del convento dominicano construido por fray Pedro Barrientos de 1554 a 1572, una basílica de tres naves divididas por gruesos pilares de sección cuadrada, pintada de blanco. En torno de la fuente mudéjar, “la más bella y grandiosa que existe”, según el hiperbólico Paco de la Maza, se sientan grupos de indígenas totalmente inmóviles. Puedo uno comprar ahí otras cosas, como bordados, y unos muñecos con máscara de españoles que recuerdan algo que ya olvidé.
Llega uno ya con mejor clima a San Cristóbal de las Casas a admirar el convento, también dominico, comenzado en el siglo XVI y reconstruido en el XVII como aún se ve, con ricos retablos barrocos y el púlpito más suntuoso que pueda verse: todo tallado, y prolongado hasta el piso por el pasadizo que luce más tableros talados. Un San Sebastián absolutamente coreográfico despereza su nudismo en el nicho a la izquierda del espectador.
Y pasa por la casa de Luis de Mazariegos, conquistador de Chiapas.
Pero mientras hace estas visitas rituales, y compras de turistas en la calle del comercio o en la bien surtida tienda de El Segoviano: cotones de lana magníficamente hechos a mano, tápalos, manteles, sombreros con cintas de colores, morrales de ixtle o de cuero, zapatos de gamuza, fajas, cinturones. Lo que acaba por capturar su atención son los indios que se deslizan silenciosos y en fila por las calles. No se han mezclado. No se advierte mestizaje. Ellos vienen de sus montes y a ellos regresan. Adustos, impenetrables; con unas piernas que no posee ningún atleta; que parecen de hierro. Y son sin duda más felices –desde luego, más saludables y vigorosos–, que si los hubiera hecho presa la nueva conquista de incorporarlos a “la civilización”.







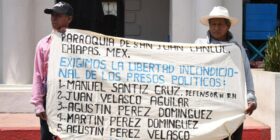

No comments yet.