La maldición de septiembre
Para René Cabrera, de camino hacia el mictlán.
Con la masificación en el uso del coche la ciudad se vuelve cada vez más insoportable. Nuestra insana relación con los artefactos de la vida moderna nos conducen al absurdo. Todavía recuerdo la manera en que un amigo expresaba su especial apego por andar sentado tras el volante hasta en los recorridos más cortos, de escasas dos o tres cuadras. Para este amigo resultaba incomprensible desplazarse hasta en el más mínimo trayecto si no fuese en un vehículo de combustión interna. La peor ironía en este caso es que se trataba de un profesor de educación física.
Los coches alimentan nuestra pereza y perdemos el espíritu de transitar las calles que antaño recordábamos como paseos agradables. Así, no sólo nos han expulsado de esos sitios de encuentro y convivencia colectiva sino que, además, los ciudadanos también los hemos cedido y dejamos de luchar por ellos.
Cuando llegué aquí, Xalapa tenía ese aire pintoresco que aun conservan muchos pueblos de México. Frente a la monstruosidad de la Ciudad de México, la capital jarocha ofrecía un ambiente fresco con olor a flores y la humedad característica de su clima montañoso. Sus grandes avenidas podían contarse con los dedos de una mano. La conocí a pie y casi desde el primer día. Desperté una madrugada perdido entre sus múltiples vericuetos buscando alojamiento y, casi por casualidad, encontré como referente la calle de Juan Soto a donde llegaría a vivir en un cuarto de azotea.

Pico de Orizaba y Xalapa.
Con su ambiente típicamente estudiantil y bohemio, la ciudad me abrió sus puertas y conocí sus huellas principales. El ADO se encontraba en pleno centro, a menos de 500 mts de la Presidencia Municipal y todavía conserva calles empedradas, como la de 5 de febrero que desemboca en el Mercado de San José, lugar en el que fueron fusilados un par de mártires locales: Ambrosio Alcalde y Antonio García; defensores de la patria ante la invasión yanqui de 1847.
La ciudad conserva las cicatrices de sus propios conflictos y los despropósitos de sus gobernantes. Con sus ilusiones faraónicas, los políticos priístas de la capital veracruzana intentaron aniquilar el encanto de este espacio urbano y casi lo lograron, pero aún permanecen muestras arquitectónicas de su pasado.
Xalapa ha soportado los desatinos de sus malos gobiernos, como cuando Tuxtla perdió la identidad que le proporcionaba sus arquitectura vernácula. Cuando Tepoztlán era admirado por sus casas de adobe, nosotros sentíamos (mejor dicho, ellos, los gobernantes en turno) que no éramos modernos en la capital chiapaneca. Así se fraguó el crimen de una urbanización salvaje, prueba de ello es la disfuncionalidad de muchas ciudades y la pérdida de sus referentes simbólicos.
Por fortuna, eso comienza a revertirse. En buena medida esto se debe al impulso que desde hace más de treinta años empezó a realizarse por ciudadanos comprometidos con el medio ambiente y con cierta civilidad en el tránsito o la movilidad por la ciudad. Arquitectos, urbanistas, sociólogos, historiadores, antropólogos y ciudadanos en general que siempre han tenido aprecio por su ciudad desfilaban por las calles (aquellas rúas frágiles) defendiéndola de las acciones “modernizadoras” de las autoridades locales. De esa forma, se detuvo la destrucción del panteón antiguo de la calle 5 de febrero y, con el tiempo, hasta se llegó a implantar una política pública denominada “domingos peatonales”. A pesar de que muchas cosas se han detenido por la acción de los ciudadanos, las autoridades locales escasamente han sido sensibles a la recuperación del patrimonio histórico y favorecer los espacios de convivencia colectiva.
Me gusta septiembre porque se encuentra en la frontera entre el verano que muere y el otoño naciente. Casi de manera imperceptible el clima comienza a cambiar y los árboles empiezan a tejer su alfombra de hojas color ocre. En sus nostálgicos días, la ciudad arropa a sus almas cuando los vientos presagian las lluvias.
Pero lo que no puedo soportar del noveno mes del calendario es la idolatría patriotera que la clase política despliega hasta la saciedad. La zona del parque Miguel Hidalgo (mejor conocido como Los Berros, nomenclatura que nos recuerda el transporte ferroviario que hiere y une al mismo tiempo, la inconmensurable belleza paisajista de su entorno) se convierte en el estacionamiento predilecto de funcionarios y guaruras que toman por asalto la calle, dejando escasos espacios para la circulación hasta peatonal. “Conmemorar a los héroes que nos dieron patria”, se dice con frecuencia en esos actos plagados de un barroquismo discursivo que a nadie convoca aunque sea por curiosidad. Entre unos pocos acarreados de las oficinas públicas, los propios héroes se volverían a morir al ver lo que el nacionalismo revolucionario ha hecho de sus virtudes.
No veo cuál es el sentido de hacer desfilar a una horda de funcionarios de medio pelo a los monumentos para rendir pleitesía mediante discursos huecos a los jefes que los obligan a cumplir semejante papel; cuando si por ellos fuera ni siquiera pondrían un pie sobre el monumento del padre de la patria. Pero en un pueblo patriotero, de simbolismos está cargado nuestro comportamiento cotidiano.
Cuando llega septiembre tengo sentimientos encontrados o ambiguos, pues no dejo de admirar la belleza caminando Diego Leño, bordeando el parque Miguel Hidalgo, pero no puedo evitar que me hierva la sangre cuando este espacio se contamina de autos, el rugido de motores, discursos vacíos y un concierto de bocinas aullando a lo largo de 200 metros, entorpeciendo hasta la circulación a pie.
Diego Leño y su continuación por Díaz Mirón podrían convertirse en la expresión más europea de nuestra ciudad, si convertimos ese espacio público en el lugar no ideal sino real en el que podemos circular todos, siempre y cuando la disfrutemos con los impulsos de nuestra propia fuerza motriz que tanto nos lo agradecería. Además, podría hasta estimular la vida económica de la ciudad y el turismo; restaurantes o cafés que provoquen la conversación entre las personas conocidas o desconocidas. En el paraíso hedónico de nuestra condición posmoderna, algo podemos hacer todavía por aquello que no sabemos por qué nos mantiene unidos.








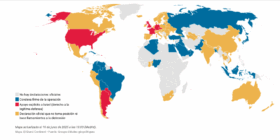
No comments yet.