Fuimos los héroes que nadie nunca quiso, de Antonio Vásquez Henestrosa
Fuimos los héroes que nadie nunca quiso, de Luis Antonio Vásquez Henestrosa, que hoy presentaremos en la Facultad de Humanidades a las cuatro de la tarde, es un viaje a la infancia, a la patria maravillosa de sorpresas y de magia.
Mas que la reivindicación de los días épicos, Fuimos los héroes es el canto por la vida sencilla pero emocionada. Una infancia de estrecheces, de compartir la cama con otros tres hermanos, la experiencia de no cenar a diario, los balones hechos de trapo, los pantalones con remiendos y las camisas sin botones.
Una infancia, que para Luis Antonio Vásquez Henestrosa, inició a los tres años con las clases matutinas de su madre junto al fogón. Ahí con una tiza negra de carbón empezó a trazar palabras infinitas, primero, en papel para envolver tortillas y en paredes encaladas, después en cuadernos escolares y ahora en libros, como éste de héroes anónimos de su infancia, que los encarnó él mismo y sus hermanos, salvadores de gatos y perros callejeros, y de algún niño expuesto al atropello de caballos desbocados.
Para que los héroes existan deben haber espectadores valientes que propalen las hazañas; de lo contrario se pierden en el ignorado calor istmeño.
Fuimos los héroes que nadie nunca quiso es testimonio de aquel niño que aprendía poesías del Declamador sin maestro, libro que le regaló su profesora de segundo año de primaria, Marina Morales López, quien también lo alentó a plasmar sus experiencias en letras titubeantes en cuadernos de doble raya.
En el último año de primaria, su maestro César Matus López le mostró otro mundo de poetas y escritores, violentos y atrevidos. Carlos Pellicer, José Gorostiza, Manuel José Othón, César Vallejo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar comenzaron a ser parte de sus lecturas cotidianas. No faltaron tampoco los tradicionales, los Nervo, los Santos Chocano, los Díaz Mirón.
Niño al fin, cuando estudió el CBTIS en Coatzacoalcos, con especialidad en contabilidad, le entraba la desazón con los números y se volcaba a la escritura. Era su refugio, su país del Nunca jamás.
No variaron sus gustos, ni siquiera cuando estudiaba la licenciatura en derecho en Oaxaca. Lo suyo no eran las leyes obtusas, sino pasar horas en la biblioteca para leer libros de historia, de poesía y de animales mitológicos.
Descubrió que pertenecía al territorio de las letras y planeó ingresar en Filosofía y Letras en la UNAM. Tenía una influencia decisiva para optar por este camino: su tío abuelo Andrés Henestrosa, autor deLos hombres que dispersó la danza y miembro entonces de la Academia Mexicana de la Lengua.
Una enfermedad repentina lo regresó de la Ciudad de México a Oaxaca, y ahí se enroló con un grupo de soñadores que apoyaban a comunidades indígenas, y que estaban dispuestos a meterse en la avalancha zapatista.
En San Cristóbal descubrió que insertarse en las filas rebeldes era muy complicado. Viajó a Tuxtla, conoció la ciudad y una convocatoria para estudiar ciencias de la comunicación. Decidió presentar examen de ingreso, aunque sin muchas esperanzas de aprobar, porque el examen estaba repleto de historia de Chiapas.
No obstante sus titubeos, fue aceptado en la universidad, pero se le abrió una nueva dificultad porque no tenía el dinero suficiente para la inscripción.
Ricardo Vera, un hombre generoso quien por muchos años estuvo a cargo de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, se enteró de sus penurias e intercedió para que le concedieran un mes más para liquidar su matrícula de inscripción.
Al mes exacto cubrió la cuota, pero no sus necesidades, porque aunque sus hermanos se habían comprometido apoyarlo, no siempre podían enviarle dinero. Para sobrevivir se ocupó en todos los trabajos posibles: afanador, lavacoches, cargador, pintor de brocha gorda, jardinero y hasta vendedor de hamburguesas en un carrito hotdoquero.
En Humanidades se apasionó de nueva cuenta por la escritura y la lectura de poetas enormes. Se interesó por Rosario Castellanos, Jaime Sabines y por Joaquín Vázquez Aguilar, con quien lo une el magresal y las palabras agitadas como el mar. Participó en un taller de poesía. Se disciplinó. Escribía, ya no con tiza de carbón de lumbre en las paredes del fogón, pero sí con la misma pasión, ya fuera con lápiz, pluma de tinta azul o con computadora.
Ahora Luis Antonio, con la misma alegría de los días de la infancia, escribe y arma sus libros. Los diseña al son de su corazón de niño libre, travieso, fresco y heroico como el mar. Sigue siendo niño, un niño que canta el pasado, niño que se acompaña de otros niños. Voz de niño, poderosa y diáfana. Voz de niño transparente, a ratos triste, como niño, a ratos alegre, como todos los habitantes de la infancia.
No es una voz adulta adusta. Es, por el contrario, una voz de magresal recién amanecida, de salitre renovado, que canta lo más sagrado: la casa, el fogón, la madre, los hermanos, las hijas, el abuelo, sus héroes de verdad.








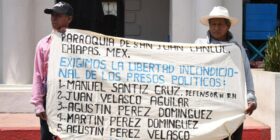
No comments yet.